
El sorprendente valor de Henry residía en la dedicación absoluta y apasionada que siempre mostraba en todo lo tocante al ser humano. Amaba la filosofía y el arte, participaba en toda suerte de acontecimientos sociales y no recelaba en modo alguno de la buena literatura.
Henry Troyiat-Mecir había nacido en el seno de una familia aristocrática afincada en Poitiers, pero no obstante me atrevería a decir que era el menos francés de todos los franceses, carecía del orgullo y la pedantería de estos, sobre todo cuando se les trata en su terreno. Sin embargo resultó ser Henry el que se había decidido por el nuestro. Sus excelentes referencias le abrieron las puertas del King´s College de Londres, donde le conocí hace ya unos años. Ambos estudiábamos Ciencias Químicas, y si bien mi trayectoria académica era notable, puedo aseverar con una franqueza exenta de cualquier tipo de animosidad que hallé en su persona el prototipo ideal del genio.
Poseía Henry una viva e inteligente locuacidad, que si bien podía en ocasiones acabar con la paciencia de algún interlocutor despistado, nos embelesaba a nosotros, acostumbrados a la insipidez habitual de los discursos y asombrados, por lo tanto, ante esa extraordinaria mezcla de pasión y exactitud, de fantasía y respuesta que desprendían sus palabras.
Escucharle suponía para nuestras mentes la renovación de la fe en la armonía del mundo. La profunda tonalidad de su voz confería a sus intervenciones una gravedad impropia de su juventud, y ni siquiera el claro acento extranjero –que incluso favorecía aún más a su atractivo- destronaba el hálito irreprochable con el que Henry hacía inteligible a cualquiera la argumentación más caótica e incoherente.
Muchas fueron las veladas que pasamos al calor del fuego en mi residencia de Lexinton Road, y no había ocasión en la que Henry dejara de deslumbrarnos con aquella manera de narrar historias que, no sé ni cuando ni dónde, decía haber aprendido. Era demoledor. Para comprobarlo bastaría observar los rostros perplejos de Jenkins y Neville, mis antiguos compañeros de juegos en los veranos de Exeter, la noche que, recién llegados a Londres, acudieron a una de mis reuniones.
-Este francés es algo increíble- me confesó Neville ante la portezuela del coche que les llevaría a un hotel en el centro-, increíble. Pero a pesar de todo hay algo extraño en él.
-Ten cuidado, querido John –intervino Jenkins alargándome la mano desde la ventanilla-, no te fíes tanto de los desconocidos.
-No os entiendo, amigos míos –repuse un tanto desconcertado-, no veo nada en la actitud de Henry que pueda preocuparme.
-Por eso mismo, John, por eso mismo -Neville ordenó al cochero que partiera-, es demasiado jovial, demasiado perfecto… y eso no resulta normal. Hasta pronto amigo, estaremos en contacto.
Los cascos de los caballos dejaron sus ecos sobre el húmedo empedrado de la calle mientras yo regresaba a la cancela del jardín buscando aún el porqué de aquella reacción, ciertamente desacostumbrada en dos buenos muchachos de la tierra.
En otra ocasión Henry Troyiat-Mecir demostró sus amplios conocimientos sobre lirica inglesa recitando ante Jackson y Rowland, aprendices de la bohemia que había conocido en Queens, sonetos brillantes de Shakespeare y versos oscuros de Blake, Donne o Keats, con una efusión tal que a los poetastros, generalmente más preocupados por el buen escocés que rellenaba sus copas que por las disquisiciones literarias, les fue imposible sustraerse al delirio provocado por aquella voz envolvente, a esa primera vez en que, con toda seguridad, percibían el verdadero sentido de la existencia. Algún tiempo después Rowland me confesó con cierta amargura que aquella noche se había representado la muerte de su vocación artística, un mero juego de niños, una ilusión de juventud que acababa de esfumarse ante la percepción de la sencilla grandeza del francés y el reconocimiento consciente de que jamás podría llegar a su altura.
Sus excelentes dotes causaban, obvio es decirlo, una gran impresión en el sector femenino. Si bien no podía atribuírsele establecimiento alguno de relaciones con muchachas de la ciudad –y Londres es siempre un hervidero en lo que a la rumorología se refiere-, tengo pruebas fehacientes de que más de una señorita de Norfolk o Covent Garden suspiraba castamente por los ojos del extranjero, lo acechaba escondida desde su palco en el teatro o aspiraba a romper las rígidas leyes de la moral en los brazos de un caballero como aquél.
No es necesario admitir que era apreciado por la mayoría de nosotros. Incluso el tozudo de Cunningham, aquel mastodonte irlandés de cabellos rojizos y un temperamento de mil demonios, me sorprendió una noche confesando entre trago y trago de su querida black ale que por fin había encontrado a alguien al que no le apetecía romper la cabeza.
No es que fuera un líder. Tenía carisma suficiente para ello, pero no, no era ningún líder, le faltaban engreimiento, vanidad, ambición, y le sobraban sonrisas y palabras para todos. Derrochaba a manos llenas un espléndido trato con los demás, un don de gentes del que muchos carecían y un buen gusto que era a todas luces exquisito.
En aquella época de estudiantes ninguno de nosotros podía expresarse como Henry. Rodeados de un lujo embriagador y aficionados a la excentricidad verbal como vano gesto de rebeldía ante la vieja tradición de nuestros padres, la mayoría de nosotros no pasábamos de ser unos simples petimetres incapaces de hilar tres frases coherentes de un discurso razonable. La mordaza del pensamiento descubríase de inmediato en nuestras carencias como oradores. No era este el caso de Henry, cuyo potencial siempre me soliviantó hasta el extremo de convertirse en una obsesión. Él no, él hablaba, hablaba y reía, y no le preocupaban ni el entorno ni sus propios límites. Es más, creo que jamás nadie pudo llevarle al límite, y mucho menos sacarle de sus casillas.
Poema del día: "Sombra fragmentada", de Elham Hamedi (Irán, 1967)
-
Esto es una guerra
entre la sangre negra de mi pluma
y la sospechosa blancura de este papel
esto es una guerra
entre mis lágrimas rojas
que brotan
de las p...
Hace 11 horas




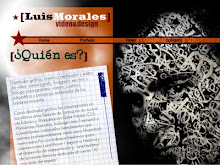



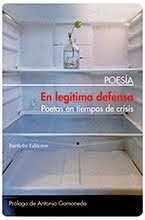


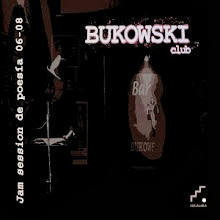


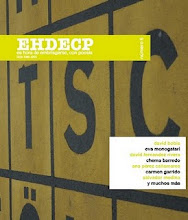
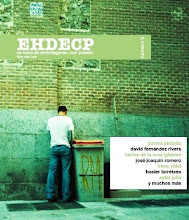












































No hay comentarios :
Publicar un comentario
Dádle voz al oráculo