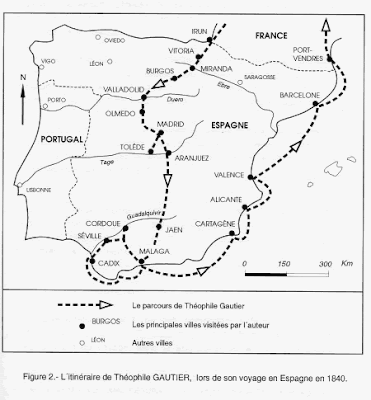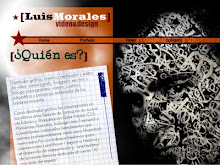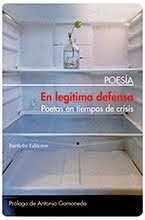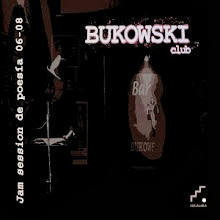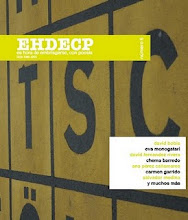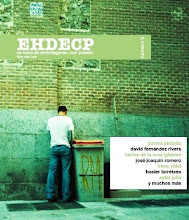Además de ser aquel fantástico guionista que trabajó en distintas ocasiones con Luis Buñuel o que adaptó para el cine grandes historias como El tambor de hojalata de Günter Grass o La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, Jean-Claude Carrière se dedicó también a recopilar numerosos relatos, leyendas y cuentos tradicionales de distintas culturas y épocas. Con todo el material recogido construyó El círculo de los mentirosos: cuentos filosóficos del mundo entero (1998), una antología que se ha convertido en un clásico.
Mi contacto con el texto tuvo lugar a principios del milenio, cuando nuestro tutor de Realización Audiovisual nos lo incluyó como lectura obligatoria de su programa. Fue una grata e inesperada sorpresa encontrar esa forma de contar historias en un contexto tan aparentemente distinto al de la literatura, aunque, como muy pronto descubrí, las diferencias nunca fueron tan grandes.
En fin, que de entre todos aquellos relatos variadísimos siempre recuerdo "Esta noche en Samarkanda", una verdadera, breve y efectiva reflexión sobre el destino que ahora os dejo aquí:
La historia más célebre que se refiere a la muerte es de origen persa. Así la cuenta Farid ud-Din Attar.
Una mañana, el califa de una gran ciudad vio que su primer visir se presentaba ante él en un estado de gran agitación. Le preguntó por la razón de aquella aparente inquietud y el visir le dijo:
—Te lo suplico, deja que me vaya de la ciudad hoy mismo.
—¿Por qué?
—Esta mañana, al cruzar la plaza para venir a palacio, he notado un golpe en el hombro. Me he vuelto y he visto a la muerte mirándome fijamente.
—¿La muerte?
—Sí, la muerte. La he reconocido, toda vestida de negro con un chai rojo. Allí estaba, y me miraba para asustarme. Porque me busca, estoy seguro. Deja que me vaya de la ciudad ahora mismo. Cogeré mi mejor caballo y esta noche puedo llegar a Samarkanda.
—¿De verdad que era la muerte? ¿Estás seguro?
—Totalmente. La he visto como te veo a ti. Estoy seguro de que eres tu y estoy seguro de que era ella. Deja que me vaya, te lo ruego.
El califa, que sentía un gran afecto por su visir, lo dejó partir. El hombre regresó a su morada, ensilló el mejor de sus caballos y, en dirección a Samarkanda, atravesó al galope una de las puertas de la ciudad.
Un instante después el califa, a quien atormentaba un pensamiento secreto, decidió disfrazarse, como hacía a veces, y salir de su palacio. Solo, fue hasta la gran plaza, rodeado por los ruidos del mercado, buscó a la muerte con la mirada y la vio, la reconoció. El visir no se había equivocado lo más mínimo. Ciertamente era la muerte, alta y delgada, vestida de negro, con el rostro medio cubierto por un chai rojo de algodón. Iba por el mercado de grupo en grupo sin que nadie se fijase en ella, rozando con el dedo el hombro de un hombre que preparaba su puesto, tocando el brazo de una mujer cargada de menta, esquivando a un niño que corría hacia ella.
El califa se dirigió hacia la muerte. Esta, a pesar del disfraz, lo reconoció al instante y se inclinó en señal de respeto.
—Tengo que hacerte una pregunta —le dijo el califa en voz baja.
—Te escucho.
—Mi primer visir es todavía un hombre joven, saludable, eficaz y probablemente honrado. Entonces, ¿por qué esta mañana cuando él venía a palacio, lo has tocado y asustado? ¿Por qué lo has mirado con aire amenazante?
La muerte pareció ligeramente sorprendida y contestó al califa:
—No quería asustarlo. No lo he mirado con aire amenazante. Sencillamente, cuando por casualidad hemos chocado y lo he reconocido, no he podido ocultar mi sorpresa, que él ha debido tomar como una amenaza.
—¿Por qué sorpresa? —preguntó el califa.
—Porque —contestó la muerte— no esperaba verlo aquí. Tengo una cita con él esta noche en Samarkanda.
Recopilado en CARRIÈRE, JEAN-CLAUDE, El círculo de los mentirosos. Cuentos filosóficos del mundo entero, (Trad. Néstor Busquets) Barcelona, Lumen, 2008.